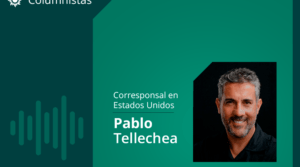Estados Unidos y el divorcio social con los inmigrantes
Pablo Tellechea, corresponsal de Justos y pecadores en Estados Unidos
16.07.2025 | tiempo de lectura: < 1 minuto

Los inmigrantes hispanos llevan décadas sosteniendo los trabajos más duros: agricultura, construcción, cosechas. Según el Migration Policy Institute, el 69% de los trabajadores agrícolas en EE.UU. son inmigrantes, y más del 90% son latinoamericanos.
Cuando un niño hispano nace aquí, suele ser tratado como uno más: va a la escuela, juega, aprende. Pero algo cambia cuando entra en la adolescencia. Empieza a notar que no pertenece del todo, que lo miran distinto. Según el Pew Research Center, los adolescentes latinos sufren más discriminación por su acento, su nombre o su color de piel que cualquier otro grupo.
Estos jóvenes bilingües, nacidos aquí, quieren estudiar, progresar, cambiar el patrón. No rechazan sus raíces, pero saben que merecen más. Y ese deseo genera miedo. Miedo en sectores que antes tenían todo el poder. Así comienza este “divorcio”': cuando quien fue subordinado empieza a decir “puedo solo”.
La metáfora del divorcio social nos ayuda a entender este momento: una relación desigual donde una parte se empodera y la otra responde con miedo y rechazo. Ese miedo se traduce en leyes, discursos y políticas antiinmigrantes. Y el inmigrante pasa de ser invisible a ser perseguido.
¿Qué podemos hacer? El primer paso es reconocer lo que está pasando. Hablar. Contar estas historias. Dejar de ver a los inmigrantes como amenaza y empezar a verlos como lo que son: ciudadanos que construyen, que sueñan, que merecen pertenecer.
Este es el momento de decidir: o seguimos alimentando el miedo, o empezamos a sanar como sociedad. Porque al final del día, lo que más importa es construir juntos.